La crisis ha forzado a las empresas a acelerar el proceso de salida al exterior que inauguró la globalización. Y, a su vez, la mala situación económica ha empujado a los empleados a aceptar su expatriación de mejor grado. Y eso a pesar de que las retribuciones que ofrecen las empresas son cada vez menos atractivas, según señalan desde el despacho de abogados EY.
Cada vez más empresas españolas diseñan hojas de ruta específicas para abordar el proceso de expatriación. Al menos la mitad de las grandes empresas españolas resuelven bien el problema, según apuntan desde el despacho. Sin embargo, la gran asignatura pendiente sigue siendo el retorno. El motivo es que la crisis económica ha adelgazado las plantillas de las empresas. Y a la hora de volver, resulta más difícil encontrar un puesto al expatriado cuando expira su plazo de permanencia en el exterior, según pusieron de manifiesto este lunes en el despacho de abogados en una sesión organizada por la Asociación de periodistas de información económica (APIE).
Normalmente se habla de expatriación cuando el profesional permanece fuera del país más de doce meses. A partir del quinto año, y si el empleado desea permanecer en el país de destino, las empresas suelen localizarlo allí. Un proceso que conlleva la pérdida de algunas ventajas.
Económicamente, los principales beneficios de la expatriación residen en un incremento de la retribución. La subida de sueldo toma forma de primas, por desplazamiento internacional, distancia o por condiciones adversas. Otras ventajas son el pago de la vivienda en el país de destino, alojamiento temporal, seguro médico, vehículo de la compañía, billetes de avión, ayuda escolar o de estudios para los hijos que permanecen en el país de origen, permisos retribuidos por causas graves, ayudas para el cónyuge, entre otras.
La oferta salarial a los expatriados se suele calcular en términos netos. Y existen además otras cláusulas como por ejemplo el control de divisas, que protegen contra las oscilaciones en el cambio de las monedas o contra el deterioro causado por la inflación que sufren algunos de los países donde viven y trabajan expatriados españoles, como por ejemplo Venezuela.
Superar la fase «peligrosa»
Anímicamente, los expatriados suelen tardar unos ocho meses en adaptarse a su nueva situación. De una fase de interés inicial, que dura hasta tres meses, se pasa a una fase “peligrosa” entre el tercer y el sexto mes, marcada por la tristeza, incluso la agresividad, y en la cual el expatriado puede llegar a a plantearse el regreso. Sin embargo, si la supera, su estado de ánimo acostumbra a mejorar a partir del sexto mes, hasta que finalmente consigue llevar su nueva vida a una situación de normalidad, en torno al octavo mes.
No hay datos específicos sobre el número de expatriados españoles. Pero, solo en la construcción, se calcula que unos 6.000 expatriados trabajan fuera del país contratados por empresas españolas, según un estudio reciente de EY. Las empresas, sin embargo, tienen un número mucho mayor de “gente por el mundo”, aseguran; una cantidad que puede multiplicar por cinco el número de expatriados, si se cuentan otras figuras como los traslados internacionales; los ‘commuter’, es decir, quienes viajan cada semana a otro país y trabajan allí entre 3 y 5 días; y, por último, las asignaciones virtuales, donde, aunque se conserva la residencia en España, son frecuentes los viajes a los países que se tienen encomendados. “La movilidad es espectacular”, expresan.
La tramitación del visado
Un visado de turista limita el tiempo de estancia en el país normalmente por 90 días. A partir de ahí, algunos países, como Estados Unidos, se conforman con que el viajero salga del país para readmitirlo al día siguiente con otro visado de turista. Esta estrategia, sin embargo, suele despertar sospechas entre los vigilantes fronterizos, que pueden denegar la nueva entrada. Otros países, en cambio, como Brasil, exigen un plazo de 90 días para que se pueda volver a entrar en el país.
El proceso de obtención del visado o permiso de trabajo es a menudo costoso. Exige la presentación de documentos, legalizaciones y traducciones. Además, algunos destinos en alza, como Brasil, Perú y Chile, no están en el convenio de La Haya, lo cual complica y encarece algunos trámites como la legalización de documentos.
En Europa, los desplazamientos suelen ser más sencillos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos países –como Reino Unido, Chipre, Croacia y otros – no forman parte del territorio Schengen, lo cual complica los permisos de residencia. De todos modos, el Reino Unido no exige ningún trámite ni registro migratorio; al contrario que otros destinos, como Alemania, donde es necesario acudir a la policía a registrarse y obtener además el certificado de libre movimiento laboral para ciudadanos de la UE; o, ya fuera de la UE, Suiza, que exige autorización de trabajo.
Fuera de la UE, aunque la casuística es enorme, lo normal es que se requiera siempre el permiso de residencia y de trabajo. Se puede viajar con visado de turista y pedir luego un cambio de “calidad migratoria”, si salió trabajo. Pero algunos países ponen trabas. Como Brasil, que exige salir del país y no tramita las solicitudes del nuevo visado en los consulados de su propio territorio. Finalmente, al marcharse, hay que prestar atención y desandar los pasos dados, como por ejemplo, cancelar el visado a fin de evitar incurrir en obligaciones fiscales.
Protegidos por la legislación laboral española
También hay que tener en cuenta la diversidad de las normativas laborales. En este sentido, los trabajadores con contrato en España desplazados al extranjero conservan la protección de la legislación laboral española, a diferencia de los que están localizados allí –es decir, que han sido contratados directamente por empresas del país de destino– o quienes hallaron empleo tras viajar por su cuenta; en estos dos últimos casos, no se goza ya del amparo de la legislación laboral española. Y es algo que hay que destacar, pues mientras que, en la UE, las normas sobre el trabajo son muy similares –o incluso más garantistas–, no ocurre lo mismo en otros destinos como China o países de África, con niveles de protección muy bajos.
La cotización para la pensión depende de los convenios de la Seguridad Social española con el resto de países. Si hay convenio, o en el caso del resto de países de la UE, las empresas cotizan solo en un país, normalmente en España, y quedan exentas de hacerlo en el país de destino. Sin embargo, a partir del quinto año, hay que empezar a cotizar en destino. Se puede seguir cotizando en España, adicionalmente, pero para ello hay que firmar un convenio especial con la Seguridad Social. Este convenio especial normalmente solo da derecho a pensión. Y, si no se firma y se sigue cotizando en España por la vía habitual, los problemas llegan con la jubilación. Cuando el trabajador reclama su pensión, la Seguridad Social no le reconoce esos años cotizados. “Es dinero tirado”, advierten desde EY.
En el caso de los desplazados fuera de la UE a países con convenio con la Seguridad Social española, la empresa tiene la obligación de mantener las cotizaciones a la Seguridad Social española, además de las que indique la legislación del país de destino.
Un ejemplo ilustra cómo funcionan estos convenios para la concesión de pensiones. La Seguridad Social española exige 15 años cotizados para conceder una pensión. Pero este trabajador solo 10 años aquí, trasladándose luego al país andino, donde cotizó otros 25 años. Pues bien, España solo le concederá pensión si acredita sus años de cotización en Chile, por una cuantía equivalente. Finalmente, Chile le concederá una segunda pensión.
Pago de impuestos de los desplazados
Finalmente otro aspecto a tener en cuenta es el fiscal. Para ello, lo determinante es la llamada residencia fiscal. España entiende que un contribuyente tiene residencia fiscal cuando permanece al menos 183 días del año natural en territorio español. Sin embargo, la no residencia no implica que desaparezca la obligación de tributar por determinados conceptos, como por ejemplo una renta de fuente española. Aunque se resida fuera, el contribuyente está obligado a tributar aquí por ejemplo por una vivienda en propiedad ubicada en España. Finalmente, las rentas del trabajo de un no residente en España tributan a un tipo impositivo fijo del 24,75%, mientras que las del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales lo hacen al 21%.
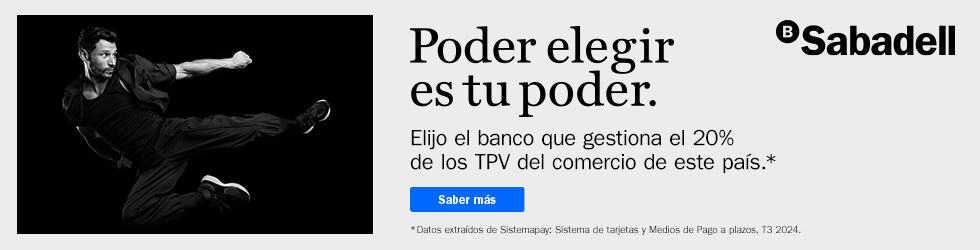


Aviso Legal
Esta es la opinión de los internautas, no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada ni usada con fines publicitarios.