“El descontento social frente la gestión de la crisis derivó de la colusión entre las élites financieras y las élites políticas”, dijo el profesor Manuel Castells. Hacía hincapié en ese pacto ilícito entre el poder financiero y el poder político que, en España, ha llevado al surgimiento de unos partidos políticos emergentes que habrán de pensarse muy bien cómo, y con quién, pactarán de cara a las próximas elecciones generales, si no se quieren convertir ellos también en remedos de lo que él denomina “partidos sumergidos”.Así de claro lo dejó Castells ante un público compuesto en su mayoría por estudiantes de postgrado, durante la conferencia magistral De la crisis económica a la crisis política: una visión global.
Fue durante la clausura del curso 1014-2015 de la Next International Business School (Next IBS), escuela especializada en la formación de nuevas profesiones en áreas de negocio emergentes, en las nuevas tecnologías y en el acceso a la comunidad empresarial internacional, de cuyo Consejo Académico es presidente. “No se pueden aislar crisis económicas y políticas. Lo más importante que ha ocurrido cuando la crisis económica se ha estabilizado –insisto, se estabilizan los mercados financieros, pero la gente sigue en paro—, es la crisis político institucional que esta crisis económica ha profundizado y revelado, y que está destruyendo lo más importante: los vínculos de confianza y de estabilidad entre las personas y quienes dicen representarlos. Una sociedad que no tiene instituciones es una sociedad salvaje, pero una sociedad que tiene instituciones que no la representan es una sociedad que no tiene salida”, concluyó el profesor su conferencia.
Durante su discurso, Castells ofreció los resultados provisionales de dos investigaciones en las que está inmerso. La primera —colectiva, internacional e interdisciplinar— se centra en “las crisis de Europa” y examina cómo la crisis de 2008 ha derivado en una crisis social, y de ahí, a una crisis institucional y política. La segunda investigación, que realiza junto a la socióloga Fernanda Calderón, versa sobre la transformación reciente de América Latina y culminará en el futuro libro La nueva América Latina. Con respecto a esta región, habló del paso del modelo neoliberal al neo-desarrollista, destacando que cuando allí tienen lugar movimientos sociales anti estatales, se debe a dos causas: porque las clases sociales más pudientes defienden sus privilegios y se muestran en contra de la redistribución de la riqueza, o bien porque los ciudadanos no comparten las políticas socioeconómicas de sus dirigentes cuando se alejan de la búsqueda de esa justa redistribución, beneficiando a las personas y empresas más próximos a las instituciones.
Las crisis sufridas por Europa
Castells dijo que la crisis económica, derivada de una crisis inmobiliaria a su vez ligada a una financiera, supuso la ruptura de dos modelos en los que se suponía se basaba el crecimiento económico de la última década anterior a 2008. En su opinión, la burbuja inmobiliaria y la financiera — como consecuencia de la creación de capital virtual mediante nuevas tecnologías financieras—, absorbieron improductivamente los resultados de un extraordinario aumento de la productividad derivado de la revolución tecnológica y de emprendimiento que se produjo en esos años.
Y ofreció algunos datos clave: “En EEUU, entre 1998 y 2008, el incremento de la productividad acumulado fue del 30% y se creó un 30% más de riqueza. Sin embargo, el aumento del salario medio fue del 2%”. Y recordó el académico cómo un mercado financiero especulativo fue incapaz de pagar los créditos masivos e irresponsables que se hicieron a partir de esa acumulación financiera: “En ese periodo las empresas financieras llegaron a representar el 25% del PIB de EEUU, con tan sólo el 5% de la población ocupada en ese sector. Hubo una acumulación tecnológica, empresarial e industrial que fue absorbida por un sector financiero especulativo que se preocupó de vender dinero, pero no de saber cómo lo iba a pagar. Y ese colapso se extendió a otros países, como España, cuyo crecimiento estuvo mucho tiempo basado en el turismo de masas, no de alto valor, la construcción y la especulación inmobiliaria”.
“Hay algunas leyes económicas que no se pueden sobrepasar: el gasto financiero, sin crecimiento de productividad en la base de la economía, no funciona. Por eso, es esencial volver a la innovación, al emprendimiento y la creación de riqueza”, advirtió Castells. Y continuó su discurso: “De la crisis financiera se pasó a la crisis industrial derivada del recorte crediticio, sobre todo a las pymes, lo que se tradujo en crisis del empleo —dado que son aquéllas las que emplean más—, caída de los salarios y del poder adquisitivo y, por consiguiente, caída del consumo y del mercado”. Asumir mayores prestaciones sociales condujo a un incremento del gasto público para compensar la caída de los ingresos privados. De esta forma, se llegó a un endeudamiento público insostenible, “lo que supuso que los mercados financieros cobraran unos intereses muchos más altos que llevó a deudas públicas mucho más insostenibles”, analizó.
En definitiva, como desgranó el profesor, en Europa “los Estados salvaron sus sistemas financieros a base de una masiva transferencias de recursos de las familias a las finanzas”, y gracias también a los préstamos internacionales. “Se pidió al sector financiero para salvar al sector financiero. Y el sector financiero, en lugar de colaborar, pidió intereses más altos”.
Y mientras en España las élites políticas dieron prioridad absoluta a la estabilización de las élites financieras, como señaló Castells, las políticas en EEUU fueron muy distintas: “Se estabilizó relativamente el sistema financiero pero al mismo tiempo la administración de Obama recurrió a la inversión pública, endeudándose”. Y alabó Castells que en EEUU la inversión del gasto público se destinara “a sectores clave estratégico-tecnológicos, como las nuevas fuentes de energía, y que se doblara el gasto en I+D, cuando en España se redujo a la mitad, afectando directamente a la educación superior y a la investigación”. El resultado es bien sabido: la economía estadounidense se reactivó y el país cuenta hoy con una tasa de desempleo de tan sólo el 5%.
La eurozona, a examen
Mientras, en Europa se planteaba la ruptura norte/sur en base al euro. “Ya en el 2000 muchos planteamos que era un disparate económico pensar que se podía crear una moneda común, sin una política fiscal ni un sistema bancario común, y con enormes diferencias de productividad y competitividad”, comentó Castells. Y dijo que es más difícil renunciar al euro que seguir con esta moneda, porque “sería una gran catástrofe para el sistema mundial. No habrá un hundimiento del euro, “ni siquiera si Grecia sale, que es una posibilidad, porque es demasiado mega gigante para que se pueda hundir”. De ocurrir tal catástrofe, según Castells, “EEUU y China lo salvarían, si fuera necesario”.
Y añadió Castells: “La forma de salvar el euro en el sur fue imponer la dictadura económico-política del norte”. Y en su explicación, el profesor reseñó un libro de quien él calificó como el mejor sociólogo europeo, fallecido hace unos meses, Ultrich Beck, titulado Una Europa alemana (Paidós Ibérica, 2012). El libro aborda cómo, una vez que vieron la posibilidad de imponer los criterios alemanes para reorganizar la UE hacia el federalismo económico, “se crearon una serie de mecanismos que hacen depender a las economías europeas de las políticas fiscales y bancarias decididas por el Bundesbank y por la gran coalición conservadora-socialista que gobierna Alemania y que Angela Merkel quisiera proyectar hacia otros países, lo que Beck denominó merkiebelismo”. Y puso como ejemplos Castells el intento de instalación en el Ministerio de Finanzas griego de un representante del Bundesbank, para controlar cualquier medida presupuestaria de ese gobierno, y la llamada de teléfono de Merkel a Zapatero para que cambiase la Constitución española en pleno agosto, para limitar el gasto público, cuando “poner un cambio de política económica en una constitución es estúpido”, enfatizó el profesor.
“La deriva de lo económico a lo social y a lo político, que pone en primera línea las instituciones políticas, provoca una primera y profunda crisis institucional en la UE, que deriva en una gran crisis de opinión con respecto a sus instituciones”, destacó Castells. Y ofreció dos datos sobre el sentimiento antieuropeo: “Dos tercios de los ciudadanos de la UE están en contra de sus instituciones, y en algunos países el 80%”. Seguidamente, se refirió Castells al cómo el avance de la ultraderecha en Finlandia, los Verdaderos Finlandeses, se logró con la negativa a rescatar a Portugal y, en este sentido, advirtió: “La ruptura de la solidaridad entre los Estados miembros es una bomba de tiempo en la UE”.
La segunda gran crisis, según Castells, está relacionada con la desconfianza que ya existía, y que “se ha acentuado de forma extraordinaria en los últimos 10 o 15 años, sobre las élites políticas, los partidos políticos y el sistema político en su conjunto”. Para Castells, la crisis más importante, en el mundo y en España, es la ruptura total entre los ciudadanos y sus representantes, “una crisis que se acentuó extraordinariamente con la gestión de la crisis. Cuando no te fías de alguien, y en momento que más lo necesitas, prioriza los recortes para estabilizar, y después crecer poco a poco… Ese mensaje de salvación nacional puede funcionar si hay confianza, si se piensa que de verdad esas elites están preocupadas por ti. Si en ese momento, además, se rescata a algunos agentes del sector financiero que acaban siendo corruptos, y se descubren corruptelas también en todos los partidos políticos… el ciudadano percibe que todos son corruptos y todo el sistema queda deslegitimado”.
En definitiva, para Castells, en Europa se ha producido una crisis total de la confianza política, una deslegitimación de los grandes partidos políticos tradicionales, “que ha llevado a la creación de un espacio de escepticismo o de alternativas políticas; los llamados emergentes frente a los que yo denomino sumergidos”. Y destacó Castells un hecho preocupante: “En la mayoría de Europa no se producen esos efectos de renovación por partidos limpios y progresistas, sino por la extrema derecha, la xenofobia y la crítica al sistema democrático en su conjunto”.
El movimiento 15-M
“En España, en 2013, entre los activistas del movimiento 15-M empezó a surgir la idea de entrar en las instituciones”, siguió con su discurso Castells. Y aludió al nacimiento de nuevo partidos, como Podemos y Ciudadanos, dispuestos a conquistar una bolsa de millones de botos retenidos, basando su discurso en la limpieza y la regeneración de las instituciones.
A este respecto, Castells avanzó: “Si Podemos y Ciudadanos acabaran siendo satélites o comportándose más o menos parecido al PP y al PSOE, desaparecerían también en el medio plazo. La gente está harta de la política actual, en España y en el resto de Europa. Y si empiezan a hacer los mismos pactos habrá una crisis más profunda. Porque si no hay esperanza de cambio dentro de las instituciones, habrá un cambio, pero fuera de las instituciones. Cuando la sociedad no aguanta las instituciones algo pasa. Es la ley de la historia”.
Más información
.- Seguir en Twitter a Next IBS: @Nextibs
.- En la web de Manuel Castells
.- Seguir a Manuel Castells en Twitter: @CastellManuel
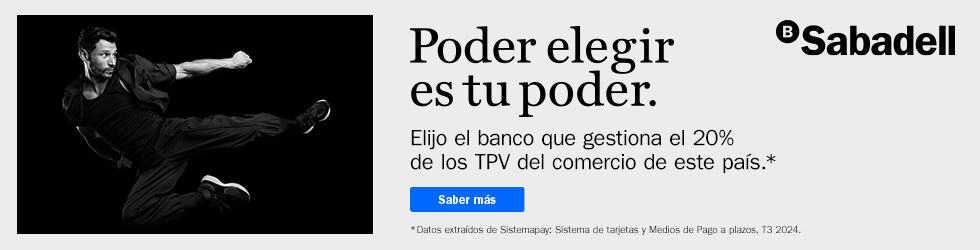


Aviso Legal
Esta es la opinión de los internautas, no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada ni usada con fines publicitarios.