En España, nadie se preocupa de evaluar si el dinero público se invierte de forma eficaz o no. Reunidos por Funcas, la fundación de Cajas de Ahorro, un grupo de autores ha apostado por que se remedie de forma “urgente” esta carencia, especialmente grave en ciertos sectores, como la educación. Es este el capítulo que sale peor parado en la comparación europea. Aunque el mejor valorado, la sanidad, también precisa de cambios, como la creación de una agencia que supervise el catálogo de servicios, y el gasto en innovación.
El área donde “urge” redoblar esfuerzos es la educación, según los expertos reunidos por Funcas en su último número de ‘Papeles de Economía española’, titulado ‘Gasto público en España, presente y futuro’, que analiza los principales retos del país en materia de gasto público.
En materia educativa, se precisa no solo aumentar el gasto, sino también vigilar su uso debido a los “deficientes” resultados que la escuela española arroja cuando se la compara con la de los vecinos europeos.
De hecho, la educación es la partida que muestra un peor resultado y la sanidad, el mejor.
Falta de cultura de evaluación
La carencia de una cultura de evaluación de la rentabilidad económica y social se ha manifestado especialmente en las infraestructuras, donde se considera necesaria una medición adecuada del impacto de la inversión pública de forma individual, es decir, proyecto a proyecto, afirman.
También se propone la creación de una agencia especializada que priorice y ordene el catálogo de prestaciones sanitarias y realice una evaluación económica de las innovaciones en el sector de la salud.
Pero el área donde más urge redoblar esfuerzos, dada su importancia para la competitividad y el crecimiento económico, es la educación, advierten. Ello requerirá un mayor gasto en términos de PIB y mayor eficiencia en su asignación, ante los deficientes resultados al comparar la eficiencia de los recursos en el contexto europeo. A este respecto, el artículo de Santiago Lago y Jorge Martínez-Vázquez concluye que educación es la partida que muestra un peor resultado y sanidad, el mejor.
En términos generales, es preciso modernizar las estructuras de presupuestación y gestión del gasto público, reformando las instituciones de supervisión y evaluación, con auditorías de gestión y un nuevo modelo de control financiero.
Gasto social: escaso e ineficaz
Aprovechar el margen de mejora en la eficiencia del gasto es obligado si se cumplen los objetivos fijados para el gasto público español hasta 2018 y la reducción del déficit y la deuda para 2020, con recursos prácticamente congelados en términos nominales y reducciones sustanciales en términos de PIB, consideran.
La efectividad del gasto debe también evaluarse respecto a la consecución de los objetivos de equidad. En este aspecto “los resultados no son especialmente favorables”, subrayan. Primero, porque el gasto medio en protección social y bienestar como porcentaje del PIB ha sido inferior al de los países europeos; y segundo, porque este gasto ha sido relativamente menos eficiente en lograr una reducción de la desigualdad.
Eduardo Bandrés advierte que el crecimiento de la desigualdad en España durante los últimos años se sitúa a la cabeza de Europa sin que las políticas públicas, y en especial el sistema de impuestos y transferencias, hayan sido capaces de compensar los efectos negativos de la crisis sobre la distribución personal de la renta.
Sin embargo, se observa que la desigualdad entre los pensionistas es prácticamente igual que antes de la crisis, mientras que la correspondiente a quienes se encuentran en edad de trabajar ha aumentado un 14% entre 2007 y 2012, muy por encima del segundo país de la muestra seleccionada en que más creció, Italia, con un 6,5%.
La causa principal del aumento de la desigualdad ha estado en el mercado de trabajo: primero, por el crecimiento del desempleo y segundo, por la mayor intensidad de la reducción de los salarios entre los trabajadores con menores oportunidades de empleo y situados en la escala inferior de ingresos.
Salarios públicos
Pablo Hernández de Cos, Enrique Moral-Benito y Javier J. Pérez caracterizan la evolución del empleo y los salarios de las Administraciones Públicas durante la etapa de consolidación fiscal y la comparan con otros países de la UE, poniendo el énfasis en las comunidades autónomas.
En España, cerca del 60% del ajuste en 2010-2014 recayó en la contracción del salario real de los empleados públicos, mientras que el 40% restante se produjo a través de la reducción del empleo público per cápita.
El gasto salarial de las Administraciones Públicas supuso en 2014 algo más del 20% de la remuneración de los asalariados del total de la economía, y cerca de un 25% del gasto público total, mientras que el porcentaje de asalariados públicos sobre el total de asalariados se situó por encima del 15%.
Estas cifras son similares a las de las principales economías avanzadas de la OCDE. Además, la descentralización en la prestación de los principales servicios del Estado de bienestar en España se manifiesta en que cerca del 60% del total de empleados públicos y casi un 65% de la masa salarial de las Administraciones Públicas fueron gestionados en 2014 directamente por las comunidades autónomas. Dado que las competencias de gasto de las comunidades autónomas se centran en educación, sanidad y servicios sociales, que son intensivos en empleo, la remuneración de asalariados supuso algo más del 40% de su gasto total.
Agencia sanitaria
Guillem López i Casasnovas y Beatriz González explican que España tiene varios frentes interconectados que tensionan su sanidad, como los déficits de gobernanza, incentivos inadecuados que no fomentan la responsabilidad y la falta de un modelo consensuado que articule lo público y lo privado. En su artículo recomiendan, entre otras medidas, crear una agencia especializada que priorice y ordene el catálogo de prestaciones, así como la evaluación económica de las innovaciones sanitarias.
El preocupante estado del sistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en España y sus problemas de competitividad para captar recursos ajenos centran el artículo de Ramon Xifré y Yulia Kasperskaya, que señalan que los principales indicadores de actividad, tanto en el ámbito público como en el privado, se están deteriorando de forma clara desde 2008.
La volatilidad del peso de la I+D+i en el presupuesto público español es una anomalía en los países avanzados en innovación y contrasta con la consistencia del comportamiento en otros Estados: un crecimiento sostenido en Alemania y Dinamarca y, en Finlandia una estabilidad prácticamente completa en torno al 2% entre 2000 y 2010.
En España, los fondos de los Presupuestos Generales del Estado por investigador se han reducido a casi a la mitad entre 2008 y 2013, desde los 30.000 euros hasta un mínimo de 17.200 euros.
En 2013 (último dato disponible), se contabilizaban más de 123.000 investigadores. En este contexto, el elemento clave pendiente en la reforma del sistema público de I+D+i es la creación y puesta en marcha de la Agencia Española de Investigación.
Esta iniciativa ya estaba contemplada en la vigente Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en 2011 con práctica unanimidad por parte de los partidos políticos, pero no ha habido ningún progreso desde entonces.
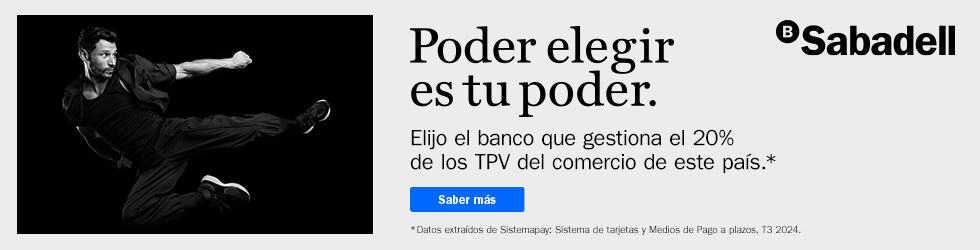


Aviso Legal
Esta es la opinión de los internautas, no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada ni usada con fines publicitarios.