«Los valores que admiramos: Ternura, generosidad, franqueza, honestidad, comprensión y sentimiento, provocan el fracaso en nuestro sistema. Aquellos rasgos que detestamos: Codicia, materialismo, mezquindad, egoísmo… son los rasgos del éxito».
Cannery Row, de John Steinbeck

Cayetana Cabezas
Jamás vi llorar a mi abuelo. Ni siquiera el día que enterramos a la mujer a la que había adorado durante sesenta años. A ninguno de mis dos abuelos les vi derramar una lágrima. Nunca. Tampoco a mis tíos. Y a mi padre, una sola vez. Estando yo presente le comunicaron la noticia de la muerte un amigo querido y no le dio tiempo a buscar un lugar donde esconder su pena. Me alivió verle llorar. Me horrorizó verle sufrir por ello. Bueno, me alivia hoy recordarlo, en ese momento probablemente supuso un shock comprobar que los padres no son invencibles. Que el padre no es invencible. La madre llora y ríe sin censura, que bastante amputadas tuvo ya otras libertades. Él contenía el llanto apretándose los ojos con las manos, bloqueando la senda natural del agua, y me aseguraba que estaba bien, que no preocupase. Por supuesto, no lo estaba; nadie está bien tras perder a un amigo.
No nos han enseñado que la muerte traiga algo bueno, salvo si es el desenlace tras una larga enfermedad o si la persona fallece entregada a “una buena causa”. Cualquiera de estos dos casos demandan que nos recompongamos rápido; son refugio recurrente para el dolor. Luchó hasta el final. Lo peleó. Fue muy valiente. La muerte se combate (¡Ya me dirás tú si eso es una batalla de igual a igual, sabiendo que, tarde o temprano, ella se impondrá seguro!). El Estado establece que, lo que cuesta, merece respeto, como el mutilado de guerra que se ha sacrificado por “la causa”. En palabras de Rafael Sánchez Ferlosio, se hace una “capitalización emocional de los muertos” que “convierte el dolor nacional en un sentimiento positivo”. En su ensayo Mientras no cambien los dioses, desarrolla cómo, si la muerte tiene una causa, se legitima el hecho de ofrecerse a ella. Así “curamos” el dolor, y muy especialmente el dolor de los hombres; con orgullo, aguante y honor, palabra esta última denostada donde las haya, especialmente para lo poco que se nombra y lo todavía menos que se practica. Los hombres sostienen el estoicismo de no derramar una lágrima, las mujeres sostienen el luto que presume de la pena que ellos deben invisibilizar. Y, sientas lo que sientas, eres ubicado en un grupo o en el otro; si eres adulto, no hay en los roles lugar seguro para el término medio (esa entelequia donde afirmaba Aristóteles que estaba la virtud).
Arranca septiembre y el nuevo curso siempre trae propósitos de enmienda y voluntad de rutinas saludables. Los principios merecen ser estreno. Bonitos, ilusionantes, buenos en el sentido más bíblico de la palabra y menos acorde a lo que se espera de ellos. Si no es revolución, no es comienzo. Septiembre es mi enero. Enero también es mi enero; siempre busco excusas para empezar, aunque sea imposible hacerlo realmente de nuevo. Afirmaba Rousseau que perseguir la libertad es también perseguir la igualdad y, en la práctica persecutoria propuesta por el polímata, hace unos días tuve un encuentro que descorchó mi necesidad de escribir estas líneas (ya te lo he dicho, busco excusas para empezar; cursos, años, artículos). Un familiar cercano me preguntó: ¿Y, si tanto queréis las mujeres ser iguales a los hombres, por qué no lucháis por hacer la mili, para poder combatir en la guerra? Pero fíjate, yo creo que lo que salía por su boca no era la voluntad de que todos nos levantásemos en armas, sino, más bien, su sensibilidad desoída, su soledad ante el hecho de no querer encarnar lo que le han dicho que debe ser “un hombre”, sus ganas de liberarse del peso que supone ser el que defiende, el que protege, el que se ofrece a morir por “la causa” y además aguanta estoico la muerte de sus amigos. Hablaban, tal vez, su hartazgo, su miedo, sus ganas de disfrutar, su amor a la vida; todo eso que quizás le enseñaron que era de cobardes. Que era de mujeres. Correr, llorar, bailar… ¿es de mujeres?
Primero, utilizar el verbo luchar para todo, le resta valor. Al verbo, a la lucha y al que la ejerce. Segundo, hay mujeres que sí lo hicieron y por eso, hoy, eso que él propone como símbolo de igualdad, es posible. Tercero, ¿no sería maravilloso evolucionar juntos hacia un futuro en el que, prepararse para la guerra no sea una necesidad, un deber o incluso un derecho? Esto es lo que querría haberle contestado en ese momento (no lo hice, no parecía funcionar la comunicación esa noche). Sin embargo, a día de hoy, creo que la mejor respuesta habría sido callar y regalarle (yo ya no presto libros) un ejemplar de Tres guineas, de Virginia Woolf. Ese magistral ensayo con el que la autora responde a la carta que le envía un caballero, pidiéndole su opinión sobre las maneras de evitar la Segunda Guerra Mundial, y en el que ella desarrolla la voluntad del movimiento feminista y propone como “solución” el nacimiento de La Sociedad de las de Afuera.
«El primer deber de las de Afuera, al que no las obligaría ningún juramento, pues los juramentos y las ceremonias no tienen ningún lugar en una sociedad que debe ser anónima y flexible, sería, antes que nada, luchar sin armas… Ustedes no luchan para satisfacer mis instintos ni para protegerme a mí o a mi país, sino para satisfacer un instinto sexual que yo no comparto, para procurarse beneficios de los que yo nunca participé y de los que probablemente nunca participaré. Porque la verdad -dirá la de Afuera- es que como mujer yo no tengo país. Como mujer, no quiero ningún país. Como mujer, mi país es el mundo entero… Trabajamos en pos de nuestros fines comunes -la justicia, la igualdad y la libertad para todos los hombres y todas las mujeres- no adentro, sino afuera de su sociedad.»
Justicia, igualdad y libertad para todos los hombres y todas las mujeres. Trabajamos, no adentro, sino afuera de su sociedad. Los sistemas políticos vigentes, que deberían tratar el arte de vivir en comunidad, están diseñados sobre valores que distan de ternura, generosidad, franqueza, honestidad, comprensión y sentimiento. La verdad, la empatía o la cooperación no son, popularmente hablando, símbolo de poder. Y esto, en la práctica, es común a dictaduras y democracias. Llevar los pantalones, dice la expresión popular, es tener el mando. Las mujeres, como símbolo de su libertad, empezaron a vestir con ropa de prestado. La manera de ser escuchadas no fue salir del sistema, sino entrar a formar parte de él. Ocupando sus puestos, diseñados por y para ellos, asumiendo sus horarios, mordiendo sus privilegios; de libertad sexual, económica, de movimiento… Y el hecho de no haber empezado de nuevo, aparte, afuera, como proponía Virginia, tiene un precio. Respiro en la incongruencia y me revientan las costuras del pantalón. Casi prefiero caminar desnuda que avanzar de rodillas vestida con un traje que no siento que me pertenezca porque no está hecho a mi medida.
Es habitual que le pregunten a una mujer cómo es que no tiene hijos o si piensa tenerlos. Es prácticamente imposible que alguien diga de una mujer que no “encuentra” pareja (a una mujer “sin”, algo le falla) porque no tiene una cuenta bancaria jugosa o porque es demasiado sensible. Es muy raro que alguien diga de un hombre que no se casará nunca porque tiene demasiado carácter o porque no acepta lo establecido sin rechistar (gran verbo; implica deseo de no seguir callando). La expresión “soltera de oro” es otra entelequia, como “término medio”. El anglicismo “sugar daddy” es exactamente lo mismo de siempre, pero con doble de azúcar, de edad y de aplauso de los palmeros que quieren perpetuar lo establecido. Y esto no va de ellos, ellas o elles. No señales, José Carlos, que es de mala educación. No se buscan culpables. Aquí el lío lo tenemos todos. Hemos mezclado el amor con el status, la sensibilidad con la fortaleza, la libertad con la guerra… pero ahora no se puede empezar de nuevo.
Hoy he visto a un hombre llorar sin que sus circunstancias fueran la enfermedad, la ruina o la muerte, y me ha gustado. No verle llorar, sino el hecho de que, pudiendo hacerlo, decidió no esconder su pena. Es un hombre al que apenas conozco pero, de pronto, reconocí. Reconocí en él el óxido de las decisiones tomadas hace tiempo, el ahogo de la imposibilidad de retorno, el miedo a decepcionar a cualquiera que no fuese él mismo. Reconocí una necesidad que, convencida, se desmarcaba de lo que le habían convencido. Me reconocí. Y, cierto es que él no sabía qué hacer con esas lágrimas de inicio de curso, de no quiero ir al cole, de déjame cinco minutitos más… Pero la palabra éxito viene del latín exitus, que significa salida; sus párpados, agotados de cerrarse, les abrieron paso para que salieran libres. Y con ellas, todos los “nenaza”, los “blandengue”, los “cobarde” y los “maricón”. Con ellas se liberaba lo íntimo, no como rebeldía a lo que le han inculcado, sino para poder dormir tranquilo. O mejor aún, para poder despertar tranquilo, que casi es más reparador que un sueño a pierna suelta. Uno puede cerrar los ojos de puro agotamiento, pero despertar implica tomar acción, remangarse y experimentar el placer de convertir en carne las decisiones. Cada día elegimos entre el deseo de ser y la expectativa de encajar. Cada día es posibilidad de un un pequeño enero, de un pequeño septiembre, de un gran desconocido éxito; ese logro tan íntimo.
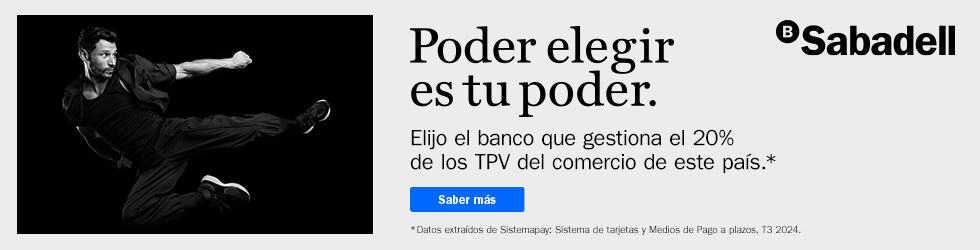


Aviso Legal
Esta es la opinión de los internautas, no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada ni usada con fines publicitarios.