
Cayetana Cabezas
De ninguna otra etapa de la vida se habla con menos memoria que de la juventud. Uno dice “cuando yo era joven”, sí, pero casi siempre desde la nostalgia que da haber perdido aquel excedente de vida, no tanto desde la empatía, la compasión o el agradecimiento a los miedos, las ganas y las contradicciones de entonces. Es más, para paliar esta nostalgia, nos acariciamos el lomo unos a otros, alabando cómo mejoramos con los años “como el buen vino”, ignorando que este solamente gana con el tiempo en las condiciones adecuadas, es decir, si el contexto lo cuida y lo potencia.
Ser joven es necesariamente espera y habitualmente prisa. Dejar de serlo se traduce en un pacto de silencio con el recuerdo. Y es en este olvido, propio de la sensación de adultez, cuando decimos “los jóvenes de ahora” esto, “los jóvenes de ahora” lo otro o “¿Qué sabrás tú?¡Una guerra tendrías que haber vivido!”. Proponemos hambre, dolor y ausencia para saber lo que es bueno, ¡qué paradoja! El coste de la cultura del esfuerzo es alto en sacrificio y bajo en escrúpulos. Nos pide más aguante y menos cuestionar el bien o el mal.
El filósofo Carlos Javier González Serrano escribía hace días: «El “para” –es decir, la utilidad y el provecho– es el nuevo ídolo de nuestro tiempo: nada se hace sin que encierre un beneficio determinado.» Por eso llevamos encima un dispositivo electrónico que nos informa a tiempo real de las noticias, nos ofrece la posibilidad de producir o consumir desde cualquier rincón del planeta e incluso contabiliza cada uno de nuestros pasos por él. Hasta el desplazamiento, que podría no implicar más que el puro placer de la contemplación o el descanso entre tareas, se vuelve asimismo rentable. Nos creemos informados y localizables, pero estamos (también) informando y localizados. El algoritmo se retroalimenta de nosotros; necesita que pasemos la mayor cantidad de tiempo posible delante de la pantalla para registrar nuestro comportamiento y adelantarse así a predecir lo que a continuación querremos. Nos estimula generando exponencialmente más emociones, más deseos y, por ende, nuevas necesidades donde no las había (parece ser que el mercado económico va de eso). Y los jóvenes son, por naturaleza, sempiternos necesitados de lo inédito; viven a caballo entre pertenecer a algo y romper con todo. Por eso son el target perfecto de cada experimento. Sin embargo, la crítica genérica, en lugar de mirar a quien crea la adicción, de la misma manera que en los 80 señalaba a los yonkies y no a los traficantes que se enriquecían con ellos, hoy apunta a la juventud como problema y no a las empresas que fagocitan metódicamente lo único que tienen: Su tiempo.
La imbatible combinación de fuerza y ligereza de muchos jóvenes ha sido revulsivo de cambio en momentos clave de la historia. Sin embargo, a priori, se desacreditaban sus ideas y se condenaban sus maneras; las de los inspirados activistas por revolucionarias y las de los decepcionados pasivos por vagas. En 1968, el historiador Richard Vinen define el movimiento francés de Mayo como «una rebelión generacional de jóvenes contra mayores; rebelión política contra el militarismo, el capitalismo y el poder político de Estados Unidos; y rebelión cultural en torno a la música rock y el estilo de vida». Pero lo que empieza como una huelga estudiantil contra la sociedad de consumo, termina siendo una de las movilizaciones más multitudinarias del país, al punto que el presidente Charles De Gaulle decide adelantar las elecciones. En 1970, plena Guerra de Vietnam, los estudiantes de la Universidad de Kent participaron en una manifestación que acabó con la muerte de cuatro jóvenes a manos de la Guardia Nacional. La presión popular y mediática generada por esta y otras protestas, tras diez años de combates y miles de muertos, forzó a los Estados Unidos a salir del conflicto en 1973. La Revolución de Terciopelo (1989), liderada por estudiantes universitarios, fue el movimiento pacífico por el cual el Partido Comunista, que gobernaba desde hacía 45 años en Checoslovaquia, aceptó modificar la Constitución para democratizar el país, legalizar otras fuerzas políticas y permitir elecciones en 1990. Pero esos, dirán algunos, eran los “jóvenes de antes”. Pues bien, en 2019 más de 500 “jóvenes de ahora”, de diferentes países, unidos por la mayor causa común a nivel planetario, participaron en la primera Cumbre de la Juventud por el Clima en la sede de las Naciones Unidas. Greta Thunberg, de 19 años, encabeza desde los 8 la lucha contra el cambio climático. Su “enfado” ha sido motivo de memes y burlas de los negacionistas, que consideran que debería dedicarse a hacer “cosas de niña de su edad”. Miedo me da pensar a qué se refieren. Y esto no son casos aislados; estoy rodeada de “jóvenes de ahora” conscientes y ocupados en su futuro. Tecleo estas líneas durante un viaje en tren, camino a San Sebastián. Allí, en la Universidad de Psicología, dará Noor, amiga y jurista de 24 años, una charla sobre convivencia intercultural. Es marroquí y lleva años en España, escuchando, escribiendo y trabajando, empeñada en que el mundo sea más bello y más justo. A mi lado, sentada, está Leire (no aparenta más de 21), a la que no conozco de nada, pero interrumpe su lectura de Las deudas del cuerpo, de Elena Ferrante para preguntarme si me apetece algo de la cafetería. Ante su ofrecimiento, la acompaño y allí me cuenta con un café que ha terminado la carrera de Historia y que ahora está haciendo un Máster en Investigación porque lo que le gustaría realmente es rescatar e interpretar textos antiguos para poder aprender del pasado. Los jóvenes de ahora son los jóvenes de siempre con los problemas de ahora.
Culpar a la juventud, así, en general, de los males del mundo, es como culpar a la literatura, al cine o a las canciones de promocionar un amor poco saludable. Se lleva mucho echarle la culpa al artista, pero me temo que no hay discusión posible; por cronología, fue antes el huevo del desamor que el nacimiento del arte que lo cuenta, así que no vale culpar al mensajero. Cada nueva generación crece en un mundo que ni ha elegido ni ha diseñado, cada nueva generación se convierte después en el sistema hegemónico. Me pregunto si soy la única que percibe en esos que sienten que han mejorado con los años, un fuerte tono granate rabioso y un ligero retrogusto a envidia. El proceso de maduración, parece ser, hace olvidar fácilmente cuál es el precio de todo lo que hemos construido y nos obligamos a conservar para no sentir el fracaso. Y la juventud, a la que ahora miramos por encima del hombro, desmemoriados, nos recuerda el poder que sentíamos cuando no teníamos nada que perder salvo tiempo.
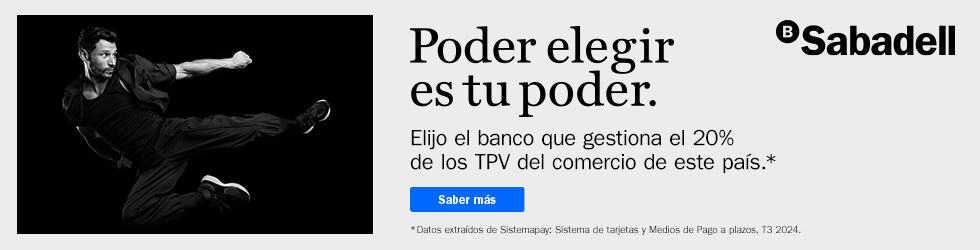


Aviso Legal
Esta es la opinión de los internautas, no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada ni usada con fines publicitarios.