Estas son algunas de las conclusiones del informe “Universidad, universitarios y productividad en España” de la Fundación BBVA-IVIE, dirigido por el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director del IVIE (Instituto Valenciano de Investigación), y Lorenzo Serrano, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del mismo centro. Pero, la especialización y la competitividad se definen como los dos aspectos más importantes, junto con la excelencia internacional, para impulsar la universidad española.
El informe pone de manifiesto las virtudes y los defectos de la Universidad y valora la institución en su conjunto. Sus autores sostienen que la Universidad es un ámbito fuertemente regulado y financiado públicamente, pero gestionado con muy poco sentido social, y que los que los resultados de las universidades son ya muy relevantes para los titulados y para el conjunto de la sociedad, pero podrían ser mayores en cantidad y calidad, podrían obtenerse con menos costes y ser mejor aprovechados por el tejido productivo.
Asimismo, el trabajo refleja «preocupantes desajustes» debidos a los excesos de oferta o de demanda permanentes de algunas titulaciones, como ocurre con el grado de Medicina, y señala que tampoco se justifican los «excesos permanentes» de oferta en algunas titulaciones de Humanidades o Ciencias Experimentales en numerosas universidades.
El tamaño medio de los primeros cursos de grado, en las universidades públicas y privadas durante el curso 2009-10, fue de 94 alumnos; en un 20% de los estudios ofertados en número de estudiantes era inferior a 40.
Para reducir las debilidades y carencias que sufre la Universidad y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece la sociedad del conocimiento, los autores le ofrecen doce actuaciones que afectan a todos los aspectos de la enseñanza superior: autonomía, especialización, excelencia internacional, internacionalización, especialización del profesorado, evaluación, sistemas de información, financiación, incentivos al empleo y a la investigación, formación continua y emprendimiento.
Entre las sombras del sistema, la investigación ocupa un lugar destacado, ya que, de acuerdo con los resultados expuestos, solo una minoría del profesorado acredita resultados con regularidad y que, hasta 2009, uno de cada cinco docentes tenía reconocidos todos los tramos de investigación. Estos tramos de actividad investigadora se estructuran por sexenios que, si reciben la calificación positiva de las correspondientes comisiones, son retribuidos. Hay que advertir también que en el reconocimiento influyen numerosos factores, incluso de disponibilidad económica.
Los autores del trabajo aseguran también que la mayor parte del profesorado no alcanza ese reconocimiento por su actividad investigadora. El 69,5% % por ciento de los catedráticos y el 40,6% de los profesores titulares investigan regularmente y son pocos los que consiguen hacer escuela.
En cuanto a la producción científica, un grupo un grupo de 18 universidades públicas, en las que estudia el 36% del alumnado, lleva a cabo más de la mitad de la producción científica. Asimismo, en el otro extremo, hay otro grupo de 18 centros que producen un 20% de los trabajos publicados. Este patrón se repite en Estado Unidos y en el resto de Europa, pero en el caso español la concentración investigadora es menor, al igual que la especialización de las universidades. Señala además que la mayor debilidad del sistema universitario se encuentra en la investigación aplicada y en la transferencia de la tecnología, ya que la producción científica solo representa el 13% de las patentes, a pesar de que la producción científica universitaria representa el 75% del total. .
También se advierte en este estudio de «importantes fallos» en la selección del profesorado universitario y en el control de rendimiento dentro de los centros, derivados de la falta de movilidad de estos profesionales, de la escasa competencia efectiva o de «pobres» trayectorias investigadoras de los contratados. Por ello, plantea una revisión de los criterios de selección y evaluación, adecuarlos al perfil docente o investigador y aplicarlos atendiendo a los resultados.
Y esta es la razón por la que proponen la especialización en docencia, investigación y transferencia tecnológica e incentivar una «convincente» evaluación de la calidad del personal, unidades e instituciones para la asignación de recursos.
Acerca de los horizontes laborales, el trabajo señala que poseer una diplomatura en lugar de estudios primarios aumenta la probabilidad de trabajar en 21,8 puntos porcentuales, y este incremento se eleva hasta el 25,2% en las licenciaturas. Esta dicotomía desaparecerá en breve porque la nomenclatura de diplomatura y licenciatura se ha subsumido en los grados, de cuatro años de duración. El documento depara también que los estudios superiores impulsan con fuerza la probabilidad de estar ocupado, a pesar de la crisis. Y resalta que el mayor nivel educativo permite acceder con más facilidad a un contrato indefinido y que la prima salarial asociada a una titulación superior es «importante», pero tarda «bastante» en manifestarse plenamente.
El mercado laboral si tiene en cuenta el tipo de estudios cursados, y es más fácil para un graduado en el área de Ciencias que para otro de Humanidades, un 6,8%, y hasta un 17,5%, si se trata de Ciencias de la Salud hasta, asegura la investigación, al tiempo que considera necesario hacer llegar a los alumnos y sus familias esta información sobre la inserción laboral en el momento de elegir sus estudios.
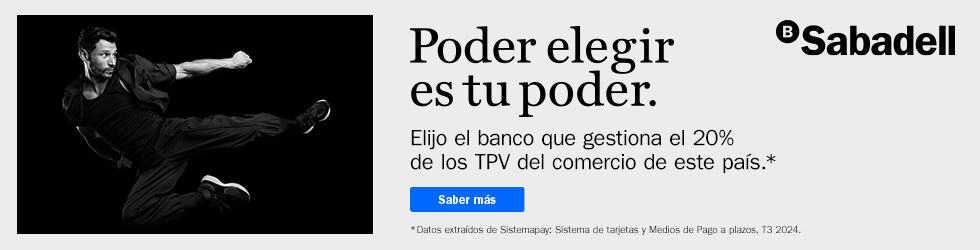


Aviso Legal
Esta es la opinión de los internautas, no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada ni usada con fines publicitarios.